En The Man Who Shot Liberty Valance, Ransom Stoddard, anciano senador del Congreso de los Estados Unidos, explica a un periodista por qué ha viajado con su mujer para asistir al funeral de su viejo amigo Tom Doniphon. La historia empieza muchos años antes, cuando Ransom era un joven abogado del este que se dirigía en diligencia a Shinbone, un pequeño pueblo del Oeste, para ejercer la abogacía e imponer la ley. Poco antes de llegar, fue atracado y golpeado brutalmente por Liberty Valance, un temido pistolero.
- IMDb Rating: 8,1
- RottenTomatoes: 94%
Película / Subtítulos (Calidad 1080p)
Entre dos trenes, uno tomado en un plano general desde el exterior, llegando a una estación, y el otro eminentemente focalizado en el interior de un vagón donde viaja una pareja al alejarse, transcurre toda la acción de The Man Who Shot Liberty Valance, lo que resume visualmente la temática última de la propuesta, que no es otra que la desaparición de un modo de vida libre y salvaje en el que prima, como en la naturaleza, la ley del más fuerte, por otro basado en los lazos de solidaridad del colectivo humano. No olvidemos que, si hay algo que a lo largo de la historia del Far West ha simbolizado con mayor eficacia la llegada de la civilización es, sin lugar a dudas, el ferrocarril. Tampoco es casualidad, en esta línea, que el relato se construya sobre un luengo flashback, y que los principales personajes del mismo se congreguen en torno a una tumba: la muerte, como el tiempo, impone su inevitable lógica. De hecho, lo que hace de este filme uno de los westerns más memorables de la larga ristra de ellos llevada a cabo por John Ford es la circunstancia de ser el que más claramente finiquita la épica propia del género; mucho más, en todo caso, que The Searchers (1956), pues en esta obra, además de respetarse el dinamismo propio de las creaciones adscritas al cine del Oeste, a su antisocial, monomaníaco y racista antihéroe se le contraponía una arrebatada poesía visual que dotaba al paisaje de una majestuosidad y una fascinación de la que carece totalmente The Man Who Shot Liberty Valance
Y es que, en efecto, la realidad que se nos describe aquí no tiene nada bella: en el presente, es apenas un reducto de otra época, un pedazo solitario y decadente de historia, tan lleno de polvo como la diligencia –¿un guiño autorreferencial del director?– que el senador «Ranse» Ransom Stoddard (James Stewart) descubre al regresar a Shinebone, mientras que, en el pasado, aunque se trate de un mundo vivo y en ebullición, está lleno de barro, suciedad, violencia e ignorancia. A pesar de que, según William H. Clothier, director de fotografía, predominó el rodaje en estudios y se optó por el blanco y negro por culpa de los recortes económicos impuestos por la Paramount –lo que no impidió que The Man Who Shot Liberty Valance fuera una de las películas más caras de Ford–, lo cierto es que, de ser así, parece confirmarse la máxima de que «la necesidad agudiza el ingenio», añadiendo de esta guisa al realizador de Maine a la larga y distinguida lista de autores a los cuales las trabas, irónicamente, no hicieron sino favorecer su trabajo; como ilustración, a bote pronto se me ocurre la archisabida anécdota de la escasez de presupuesto en Cat People (1942) de Jacques Tourneur, que redundó en favor de la sugestión y convirtió la pieza en un clásico del terror psicológico. Porque dicha fotografía en blanco y negro en la cinta que nos ocupa, entre pálidos grises diurnos y expresionistas claroscuros nocturnos, no puede ser más apropiada para una trama en la que se retratan aspectos poco o nada gloriosos de la vida en el Oeste. No en balde, Ranse acude a su cita con una muerte casi segura, ¡sin quitarse el delantal de friegaplatos! (sic), mientras que el sheriff Link Appleyard (Andy Devine), más que ineficiente es, simplemente, un cobarde de tomo y lomo. Pero si hay un momento que sintetiza esta vulgarización de muchas de las situaciones prototípicas del western es la que reproduce el encontronazo más tenso entre el principal antagonista de la trama, Liberty Valance (Lee Marvin), y el único capaz de pararle realmente los pies, Tom Doniphon (John Wayne), que tiene lugar en un contexto absolutamente cotidiano: dentro de un modesto restaurante familiar durante la hora de máxima afluencia; encontronazo que, para más inri, Ford encuadra como si de una improvisación teatral se tratara (el mismo Valance dirá, al salir, «se ha acabado el espectáculo») y que toma como excusa un filete de buey, lo que dota a toda la secuencia de un aire absurdo pero también siniestro. En puridad, lo cierto es que esa misma atmósfera malsana de absurdidad y terror se extiende al conjunto de ese pueblo fronterizo sin ley, habida cuenta del poco valor que se le concede a la vida de los individuos. Ello explica que pocas escenas tengan lugar a plena luz del día, mientras que las que acontecen por la noche, además, se encuentren generalmente asociadas a las fechorías de Valance (v. gr. el robo a la diligencia; el asalto al periódico local; el duelo de Ransom y Liberty…), de forma que el discurso adquiere tintes lejanamente oníricos, algo que, por otro lado, casaría con el hecho de que se trata de la memoria de Ransom la que reconstruye los sucesos narrados.
Decía André Bazin que «El western es el único género cuyos orígenes se confunden prácticamente con los del cine […]. Resulta fácil decir que el western es “el cine por excelencia” basándose en que el cine es movimiento. [..] Por otra parte, la animación de los personajes llevada a una especie de paroxismo es inseparable de su cuadro geográfico; se podría, por tanto, definir al western por su decorado (la ciudad de madera) y su paisaje […]. A decir verdad, nos esforzaríamos en vano intentando reducir el western a uno cualquiera de sus componentes. […] Esos atributos formales […] no son más que los signos o los símbolos de su realidad profunda, que es el mito. […] Las relaciones de la moral y de la ley, que no son ya para nuestras viejas civilizaciones más que un tema de bachillerato, han resultado ser […] el principio vital de la joven América. Sólo hombres fuertes, rudos y valientes podían conquistar estos paisajes todavía vírgenes. Todo el mundo sabe que la familiaridad con la muerte no contribuye a fomentar ni el miedo al infierno, ni los escrúpulos, ni el raciocinio moral. La policía y los jueces benefician sobre todo a los débiles. La fuerza misma de esta humanidad conquistadora constituía su flaqueza». Paisaje agreste e inhóspito, hombres rudos, ausencia de moral y orden, mito.
Estos elementos, que según el crítico francés son ingredientes sine qua non de cualquier western que se precie, en The Man Who Shot Liberty Valance no se manejan solo a guisa de telón de fondo sobre el que transcurre la acción o en tanto motivo argumental, sino que, incluso, se alude explícitamente a ellos: en las conversaciones entre Ransom y Tom, pongamos por caso, o entre las sostenidas por el primero con Dutton Peabody (un excelente Edmond O’Brien). Sin obviar la famosa frase que, al final del filme, murmura el director del periódico local, Maxwell Scott (Carleton Young), al conocer la verdadera historia del senador y renunciar a contar la verdad: «Esto es el Oeste, señor. Cuando la leyenda se convierte en un hecho, hay que publicar la leyenda». Que semejante comentario se produzca cuando el espectador ya conoce los verdaderos acontecimientos supone toda una rúbrica temática por parte del autor, que adopta una perspectiva distanciada, a medio camino entre el desencanto y la nostalgia, respecto a ese universo, cuya vertiente «histórica», pero también fílmica, considera superada por el signo de los tiempos, en un momento en el que la épica como tal resulta, más que imposible, ingenua o ya directamente ridícula. Aquí es fácil trazar un paralelismo con don Quijote y los caballeros andantes, figuras que efectivamente existieron en la Edad Media, pero que no solo resultaban completamente anacrónicas en la época de Cervantes, sino que habían sido tan distorsionadas por la literatura caballeresca que aquello que Alonso Quijano trataba de emular era, simplemente, un personaje irreal. ¿Y qué son, sino, los héroes que transitan los westerns clásicos de Ford –pienso, por ejemplo, en My Darling Clementine (1946)–, salvo ficciones basadas en peripecias engrandecidas por los periódicos, las novelas de género y, sobre todo, el cine? Como si Ford no se limitara a deconstruir el mito desde un punto de vista sociológico, sino que también cuestionara sus propias incursiones previas en el género, es sintomático que The Man Who Shot Liberty Valance sea su última obra maestra dentro del mismo, y que sus dos otros largometrajes posteriores susceptibles de considerarse como westerns –hablo de Cheyenne Autumn (1964) y 7 Women (1966)–, de hecho resultan problemáticos si nos circunscribimos al modelo clásico, el primero por su coralidad, su búsqueda de un cierto rigor histórico y su inédita focalización en la perspectiva de los indios, y el segundo por transcurrir en la China y contar con un protagonismo exclusivamente femenino.
Convendría en este punto contextualizar un poco la cinta que analizamos: su creador es un hombre que ha superado la edad de jubilación, no muy feliz y de salud en declive, en una realidad marcada por un recrudecimiento de la Guerra Fría (las secuelas de la Revolución cubana) y en una sociedad norteamericana agitada por los movimientos de reivindicación de los derechos civiles. Bajo estas coordenadas, la pátina de desilusión que impregna sus imágenes parece no solamente fruto de una reflexión intelectual y moral, sino también vital: la sempiterna visión melancólica del anciano, que siente que el mundo que habita se le escapa de las manos. Pensemos, asimismo, que solo con unos meses de diferencia, ese mismo año 1962 se estrenaría Ride the High Country de Sam Peckinpah, considerada por buena parte de la crítica especializada como el primer western crepuscular de la historia. Y aunque The Man Who Shot Liberty Valance no encajaría al cien por cien dentro de esta categoría, es más que evidente que, en su argumento y en su forma de aproximarse al mismo, hay mucho del proceso de desmitificación característico de la mencionada categoría. De nuevo estableciendo un paralelismo con Don Quijote de la Mancha (1615), el maestro primero pone punto y final a la narrativa convencional para abrir seguidamente las puertas a la novelística moderna (al western moderno).
El creador, por tanto, se hace eco de los cambios latentes en el ambiente, con un gesto genial pero nunca aislado ni extemporáneo. O en las palabras mucho más elocuentes de Theodore W. Adorno: «El artista debe transformarse en instrumento, hacerse incluso cosa, si no quiere sucumbir a la maldición del anacronismo en medio de un mundo cosificado. […] En verdad el proceso artístico de producción, y con ello también el despliegue de la verdad contenida en la obra de arte, tiene la rigurosa forma de una legalidad impuesta por la cosa, y que frente a eso la cantada libertad creadora del artista no tiene apenas peso. […] El artista portador de la obra de arte no es el individuo que en cada caso la produce, sino que por su trabajo, por su pasividad activa, el artista se hace lugarteniente del sujeto social y total. Sometiéndose a la necesidad de la obra de arte, el artista elimina de esto todo lo que pudiera deberse pura y simplemente a la accidentalidad de su individuación». Sea como fuere, no puede negarse la cualidad de reformulación –no rupturista pero en absoluto velada– de unos códigos perfectamente definidos en el imaginario de Hollywood que ostenta The Man Who Shot Liberty Valance; códigos estos, dicho sea de paso, en buena medida formulados casi en exclusiva por la propia filmografía de Ford y la de apenas dos o tres directores más (Howard Hawks, Anthony Mann, John Sturges…).
Ilustrando, en consecuencia, dicha reformulación, para empezar el personaje que todos consideran el gran héroe de la historia, Ranse, y quien durante buena parte de la misma ejerce como el principal protagonista, no se ajusta para nada a los estereotipos del género; y cuando la gran sorpresa argumental se vea desvelada, sabremos que, por no parecerse al pistolero legendario, ni siquiera cometió el acto desesperado por el cual adquirió fama y prestigio. Y aunque desde entonces Ransom haya hecho aportaciones a su sociedad infinitamente más sustanciales que la de deshacerse a balazos de un forajido, irónicamente, y como prueban las últimas líneas de diálogo del filme, seguirá siendo recordado por un asesinato que no cometió, lo que, para un hombre honesto y antiviolento como él, resultará doblemente amargo. Otro tanto sucede con Tom, quien pasará de ser prácticamente un secundario de lujo a lo largo de la primera parte del metraje al verdadero –y trágico– foco de atención de la trama, pues es él es quien ejecuta a Liberty, al que dispara de manera nada épica –el propio Tom describe su acto como «un asesinato a sangre fría»–, desde las sombras y con la connivencia de su mano derecha, Pompey (Woody Strode), a fin de salvar a un hombre que, de morir, no le arrebataría a la mujer de su vida, Hallie (Vera Miles). Con ello, Tom, haciendo un acto de amor supremo, se condena a sí mismo a la infelicidad; y no solamente por el hecho de haber perdido a Hallie, sino por perderse a sí mismo, primero matando a alguien traicionera e indignamente, y luego sumándole a ello su postrera charla con Ranse, en la que, de nuevo por el bien de Hallie, le convence para que supere sus escrúpulos, pese a que el propio Tom, diga lo que diga, jamás será capaz de superar lo que hizo aquella noche en Shinebone. Junto a ello, la película, como se ha dicho, se ambienta en un paisaje alejado de lo bello, grandilocuente o intimidante; el villano de la intriga, Valance (Lee Marvin), tiene momentos de «lucidez» en los que casi parece un ser humano «normal», como si fuera, más que un malvado, un enfermo mental; y gentes situadas al margen del perfil de ciudadano «modelo», como lo son Pompey, los Ericsson (Jeanette Nolan y John Qualen) o Dutton –un negro, una pareja de inmigrantes y un borracho, respectivamente–, demuestran que la verdadera grandeza se encuentra en los pequeños gestos de altruismo de seres anónimos o incluso marginados que las grandes epopeyas, empero, olvidan.
Por otra parte, The Man Who Shot Liberty Valance maneja una serie de elementos simbólicos que hacen sospechar de la naturaleza realista de lo que se nos cuenta. Al respecto, siempre me ha llamado la atención el hecho de que la casa que Tom lleva años adecuando para convertirla en su nido de amor con Hallie esté lejos de ser una vivienda idílica. De paredes desnudas, modesta hasta decir basta, encima no se asienta en unas verdes praderas ni junto a un frondoso bosque o a un caudaloso río, sino sobre un terruño casi desierto, a buen seguro poco eficiente como zona de cultivo. Que un hombre tan enamorado pretenda deslumbrar a alguien como Hallie con semejante construcción significa que, o no conoce tan bien como cree a la mujer que quiere, o la simpleza de semejante casa es en realidad emblema del tipo de relación que Tom puede ofrecerle a su amada: leal, inmutable, apasionada, sencilla… incompleta. Tomemos, en esta línea, los peculiares nombres que tienen los dos rivales de la historia, Liberty («libertad») y Ransom («rescate»). Ambos hablan de dos conceptos diferentes de libertad: la primera es la absoluta, la innata, la que se disfruta sin pensar en las consecuencias, frente a aquella de la que se goza a cambio de algo, pagando un precio. O dicho de otra forma: una es la del mundo natural y primitivo, la otra es la de las sociedades organizadas. Entre ambos extremos está Tom, un hombre que, como su tocayo –santo Tomás–, es un ser pragmático, y también rabiosamente individualista, con lo que, si bien no está dispuesto a comprometerse a nada para ejercer algo a lo que cree tiene perfecto derecho simplemente por haber nacido –su propia independencia–, es lo suficiente íntegro y bondadoso como para ser consciente de que sus semejantes poseen exactamente el mismo derecho que él. De ahí que, y pese a la simpatía que le despierta Ranse, Tom se halle mucho más próximo, en su visión del mundo, a Liberty que a su amigo. Porque, como el bandolero, Tom es absolutamente libre, un hombre que no se ajusta a las convenciones, que se permite la «rareza» de tener por amigo a un negro, y que, parafraseando y subvirtiendo su reproche a Stoddard, ni habla ni piensa demasiado: sencillamente, actúa. No deja de ser sintomático que, siendo Doniphon el único capaz de medir sus fuerzas con Valance, solamente lo haga cuando el criminal lo afecte personalmente, a menudo a través de aquellos a los que quiere (sus amigos, sus vecinos). Pero la idea de cuidar de una comunidad abstracta, de civismo y solidaridad en el sentido de comportamiento que repercuta en el bien de una mayoría lejana y sin rostro, es igual de huera para Tom que para Valance. De ahí que, cuando Ranse los conozca a ambos, declare, y con razón, que a pesar de que uno le haya salvado la vida de la paliza del otro, sus palabras acerca de que la única ley que impera en el Oeste es la de las pistolas son alarmantemente similares.
Visto esto, Tom ama a Hallie porque es una joven, además de bella, voluntariosa, resuelta y con mucho carácter. Seguramente, de haberse casado con él, habría sido todo lo feliz que puede serlo una mujer humilde como ama de casa y esposa de un hombre bueno, honrado y fiel… que no es poco. En cuanto a Ranse, que se enamora de Hallie exactamente por los mismos motivos que Tom, sin embargo despierta en ella una curiosidad por la cultura y el conocimiento –por el ancho mundo en general, pero por todo lo que ella puede aportar al mismo en particular– que, una vez encendida, nunca se agota. Así que, por mucho que Hallie hubiera vuelto con Tom, que Ranse hubiera muerto o que este hubiera renunciado a ella, una vez probado el fruto del bien y del mal, Hallie ya nunca hubiera podido volver al Edén; y su vida con Tom habría sido solamente una renuncia. Según lo expuesto, Ransom, Tom, Liberty y Hallie devienen, al final, mucho más que meros dramatis personae de una anécdota ambientada el Oeste. Más que un triángulo amoroso creado y luego destruido por la intervención externa de Liberty, estamos ante una alegoría de la construcción de los Estados Unidos. Hallie es América, una tierra hermosa, fascinante y agreste, pero absolutamente primaria e incivilizada (recordemos que, al principio de la trama, la protagonista femenina no sabe ni leer ni escribir), que es lógico que atraiga a los trotamundos, es decir, a aquellas personas nacidas para vivir al margen de lo establecido, dada su voluntad indómita, su capacidad de autosuperación, su espíritu libre y firme (Tom). Un sitio así, no obstante, es igualmente coto para maleantes como Liberty, tipos no menos fuertes y valientes, pero que se aprovechan de la debilidad ajena para medrar, impidiendo que el desierto se convierta en un vergel. Y América, la atractiva e intimidante, mas en el fondo inocente América, si quiere devenir algo más que el campo de juego –o de batalla– de estas figuras titánicas, está obligada a desembarazarse de ambos con leyes, orden y progreso, es decir, con hombres como Ransom (que, para más señas, es abogado).
Al respecto, mencionar aquí una peculiaridad muy discutida de la película: el hecho de que cuente en sus dos papeles principales con sendos actores cuyas edades en el momento del rodaje (en sus cincuenta y tantos) les hacían bastante inadecuados para encarnar a un joven licenciado en derecho y a un aventurero dispuesto a asentar la cabeza para formar una familia. Más allá de las imposiciones que pudiera ejercer la productora en este asunto, lo cierto es que ambos intérpretes habían devenido emblemas de cada uno de sus respectivos personajes: el héroe intrépido, individualista y noble, Wayne; el buen hombre medio, cívico e idealista, Stewart. De esta forma, al contar con estas dos estrellas no por su idoneidad física para el rol, sino por su adecuación «moral», el grado de simbolismo del discurso se acrecienta, con lo que se incide de forma más meridiana en esa línea metafórica que menciono sobre la doble configuración de América. Sumémosle a ello, encima, el hecho de que Tom dé por sentado, de manera análoga a los primeros colonos, que toman lo que América les ofrece sin pedir permiso, que Hallie será su esposa a pesar de no haberse molestado nunca en pedirle la mano; una presunción que, a la postre, acabará por lanzar a la mujer en brazos de Ranse, igual que los desmanes de los asilvestrados conquistadores impondrán una regularización normativa proveniente, como el propio Stoddard, del Este. El bello plano general en el que Hallie, sobre quien recae toda la luz del encuadre, ve partir a Tom en la oscuridad, sin saber exactamente cuándo volverá, redunda en la idea de abandono, con lo que la estabilidad y la armonía terminarán por ser más importantes para ella (América) que los fogonazos de excitación y pasión que pueda ofrecerle Tom.
No es de extrañar, en consecuencia, que sea la propia Hallie (América) quien le recuerde a su esposo lo orgulloso que ha de sentirse al haber convertido ese territorio salvaje en un jardín, hecho gracias al cual sus habitantes han prosperado y crecido hasta límites insospechados. Pero, eso sí, lo han logrado colectivamente, unidos y juntos, es decir, mediante la cooperación, el diálogo, la cesión y el compromiso. Y si Hallie (América), aunque en el fondo no daría marcha atrás, idealiza ese pueblucho de su juventud, es porque, en la estela de los famosos versos de Jorge Manrique, «cómo, a nuestro parecer,/cualquiera tiempo pasado/fue mejor». Da igual que entonces la vida fuera muchísimo más dura, ya que también era más simple y auténtica, abierta, cual inesperado tesoro, a todo aquel capaz de asir sus riendas con firmeza. El bellísimo plano de la flor de cactus sobre el ataúd resume con silente elocuencia tal idea. Nación joven, de configuración y herencia heterogéneas y desarrollo fulgurante, asustada y poderosa como un niño rico y huérfano –v. gr. Citizen Kane (1941) de Orson Welles–, a lo largo de sus apenas dos siglos y pico de existencia, Estados Unidos ha hecho de su identidad una cuestión de debate filosófico, de discusión ética y de leyenda popular. Y siendo el cinematógrafo el megáfono difusor por excelencia de los valores de un imperio basado, como decía Richard Burton en Becket (1964), no en la conquista del enemigo, sino en su corrupción, abundan diferentes aproximaciones a dicho tema. Desde Birth of a Nation (1915) de D. W. Griffith hasta The Immigrant (2013) de James Gray, pasando por Heaven’s Gate (1980) de Michael Cimino o Gangs of New York (2002) de Martin Scorsese, y llegando hasta There will be Blood (2007) de Paul Thomas Anderson, todas indagan sobre los mitos fundacionales del país y, por supuesto, llegan a conclusiones tan dispares como imponen la trama elegida, la ideología y la estética de cada uno de los respectivos autores. En este sentido, y durante muchas décadas, el western ejerció de epopeya americana por excelencia, de «cantar de gesta» de una sociedad que necesitaba cimientos en los que apuntalar su propia individualidad. Pero una vez cumplida su función, su intrínseca falsedad se hizo evidente. Por eso Doniphon, héroe por excelencia en este tipo de fábulas, fracasa estrepitosamente cuando se le inserta en un entorno «real», en el que la pluma, como bien encarnan oradores como Peabody o Cassius Starbuckle (John Carradine), es infinitamente más poderosa que la espada.
Y hablando de “plumas”: llegados a este punto quisiera romper una lanza en favor de Dorothy M. Johnson, en cuyo cuento homónimo se basa el guion de James Warner Bellah y Willis Goldbeck, y quien fuera prolífica escritora, conocida sobre todo por su literatura sobre el Oeste –The Hanging Tree (1959) y A Man Called Horse (1970) también se inspiran en sus obras–. A partir de un punto de partida argumental caracterizado por un exacerbado romanticismo (entendiendo este término como se debe, esto es, entreverando el amor con la pérdida, el sacrificio y la muerte: nada de su banalización «rosa»), Ford trasciende el drama individual para construir una triste elegía a un mundo perdido, a unas ilusiones rotas, a un vigor subyugado; en suma, al fin de la inocencia. Y aunque en el combate entre la mente y el corazón acabe por vencer, como no podría ser de otra manera desde un punto de vista ético, la primera, es inevitable que, igual que Hallie, uno sienta que su alma siempre pertenecerá a ese universo perdido, pues nada nos resulta más próximo que aquello que nunca volverá.
A quienes no gustan de John Ford suelen tacharle de retrógrado; y aunque tampoco es cuestión de afirmar que era de izquierdas, en su filmografía se repiten una serie de rituales colectivos en los que se incide abiertamente en la necesidad de integrar la diferencia y de proteger al débil frente al poderoso –a menudo, al pobre frente al rico–, con lo que calificarlo hasta de fascista, como algunos se han atrevido, solamente responde al prejuicio más abyecto. La escena en la escuela de Shinebone, en la que Pompey –precisamente él de entre todos los alumnos– trata de recitar el fragmento de la Declaración de Independencia donde se especifica que todos los hombres han nacido iguales, es uno de tantos ejemplos de lo poco fascista que era Ford. Y aunque no se trata aquí de dar pábulo a opiniones absurdas, únicamente el fatal desenlace que tiene la intolerancia de la familia Purcell en Two Rode Together (1961) desmontaría semejante patraña; y ya se ve que ni siquiera me molesto en citar creaciones más políticamente «radicales» como The Informer (1935), The Grapes of Wrath (1940) o How Green Was My Valley¬ (1941).
Para concluir, señalar que, con The Man Who Shot Liberty Valance, John Ford nos legó, no únicamente uno sus filmes más personales, sino uno de los mejores de la historia del cine, al ofrecer una madura y lúcida reflexión sobre las complejas relaciones entre la verdad y la mentira, la historia y la leyenda, los hechos y los recuerdos, la realidad y la ficción. Con ese proverbial talento del autor para, a través de una aparente sencillez y transparencia, construir un discurso sutil y cargado de significaciones, unas superficiales (relato de aventuras, historia de amor imposible…) y otras profundas (reflexión sobre el ser americano, elegía de una visión del mundo…), esta película nos recuerda como pocas que el arte es indisociable de la condición humana, porque mediante él soñamos lo imposible, pero también pensamos lo posible; nos evadimos de nuestro entorno, pero también adquirimos conocimiento sobre él; y, en definitiva, comprendemos mejor, no solo a quienes nos rodean sino, lo que quizás es incluso más esencial, a nosotros mismos. (Elisenda N. Frisach – ElAntepenúltimoMohicano.com)
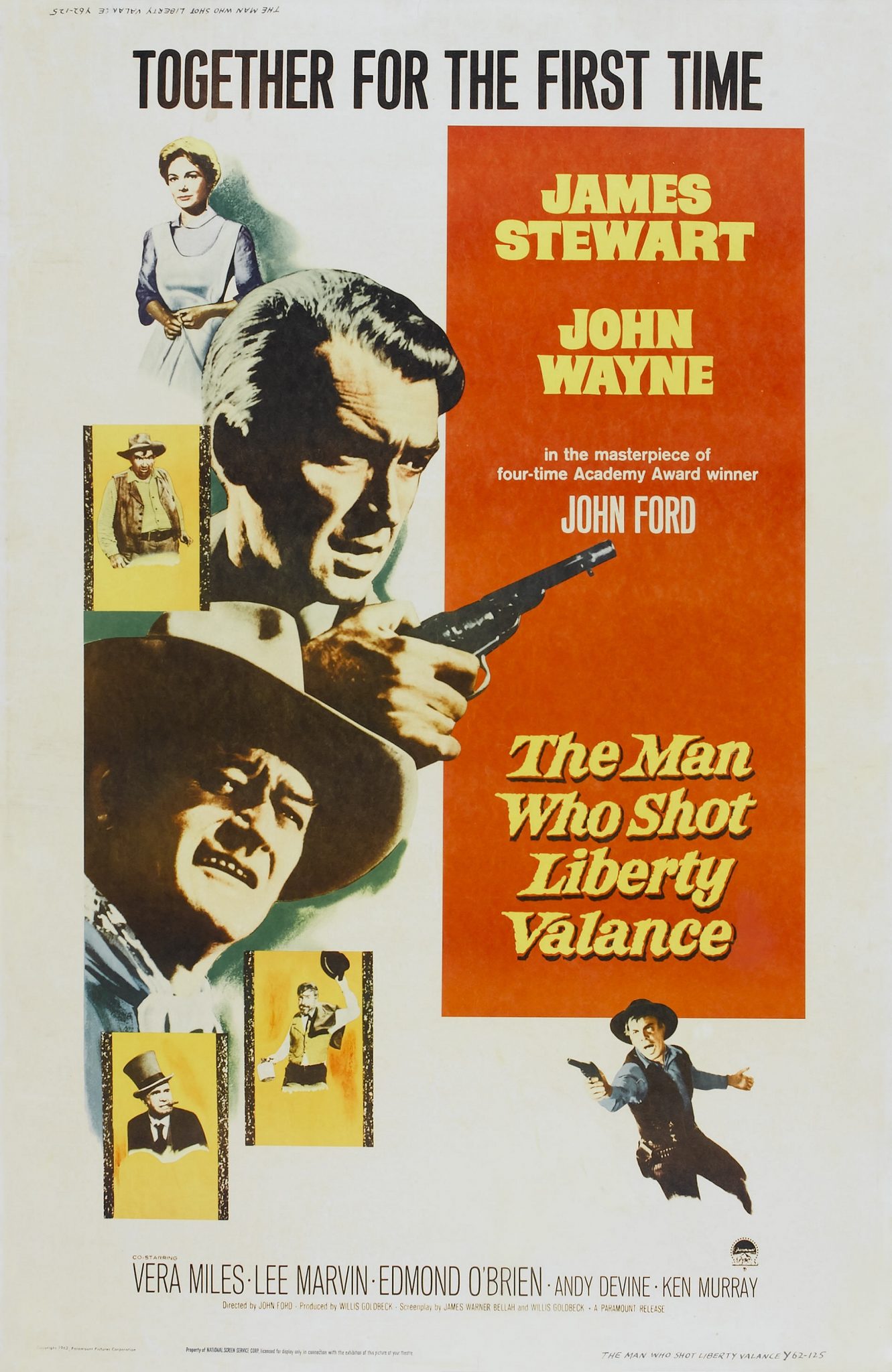
Maravillosa! Gracias Pantera